Sin duda, es un acercamiento válido que ha proporcionado excelentes pistas no solo para la identificación de las amenazas, sino también para el diseño de las soluciones con las que debe ser enfrentada cada una de estas. Aunque el énfasis se ha puesto en estos aspectos -y la atención de los receptores de esos estudios se ha concentrado en ellos- cabe destacar que muchos de esos análisis destacan también la existencia de amenazas exógenas al régimen político. Fundamentalmente, aluden a la pobreza, a la desigualdad y a las catástrofes de diversos tipos (como la pandemia del Covid), que socavan los cimientos de la cohesión social y que ponen en cuestión a la capacidad de respuesta de los gobiernos. Por consiguiente, la democracia contemporánea debe enfrentar a enemigos internos y externos, aunque estos últimos no son las intervenciones militares que la afectaron históricamente. Finalmente, destacan también las relaciones que se establecen entre ambos tipos de amenazas, de manera que la tarea, en el plano del análisis y de la toma de decisiones, consiste en ubicar a unos y otros, e identificar sus interacciones.
El objetivo de este texto es abordar, desde esa perspectiva, los hechos sucedidos recientemente en Ecuador. Se trata, por tanto, de analizarlo como un caso de crisis democrática, lo que supone abandonar la visión predominante que lo trata exclusivamente como un problema de inseguridad y deja de lado o minimiza su carácter de amenaza para la democracia.
En efecto, la situación que vive Ecuador, y que puede tomarse como la manifestación extrema de la que se observa en muchos países del continente, ha sido analizada casi exclusivamente como un problema de inseguridad producido por la acción de los cárteles del narcotráfico. Por ello, la respuesta gubernamental, que coincide con el clamor ciudadano, fue la militarización, expresada en el reconocimiento de “la existencia de un conflicto armado interno” y en la calificación de veintidós grupos delincuenciales “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes” (Decreto 111, 9 de enero de 2024). Más allá de las consecuencias negativas que puede tener -en el marco del derecho internacional- el reconocimiento de esas agrupaciones como actores beligerantes, cabe destacar que la reacción del gobierno circunscribe la lucha contra el narcotráfico en el marco de la represión a los actores más visibles, esto es, a las organizaciones delincuenciales internas. No lo considera como un problema multidimensional, tampoco como un fenómeno supranacional y mucho menos como un peligro grave e inmediato para la democracia.
Si se consideran solamente tres componentes básicos del régimen democrático (Estado de derecho, derechos políticos, procesos electorales, y división y equilibrio de funciones), se concluirá que las actividades del crimen organizado afectan de diversas maneras y con diferentes grados de intensidad a cada uno de ellos. El primero y más afectado es sin duda el Estado de derecho, ya que con sus acciones los grupos delincuenciales limitan las libertados básicas de la ciudadanía y restringen -o eliminan, como se observa en el caso ecuatoriano- el monopolio estatal del uso de la fuerza legítima. Las bandas armadas se convierten en actores que controlan territorios y que imponen sus reglas sobre la población (la expresión más visible y generalizada, pero no la única, es el cobro de “vacunas” para permitir las actividades económicas). La penetración en el sistema de justicia corrompe a éste, deja sin protección a la ciudadanía y lo convierte en uno de los principales instrumentos de las mafias. La militarización del país sin la contraparte de medidas de carácter social, como respuesta del gobierno, contribuye a la erosión de los derechos y las libertades. La mayoría de la población aplaude las medidas de ese tipo, como sucede en El Salvador, pero los efectos la perjudicarán en el mediano plazo, cuando se hacen evidentes las dificultades para revertir las restricciones de sus derechos.
Los derechos políticos y los procesos electorales se afectan no solo por la coacción de las organizaciones delictivas, sino sobre todo por la penetración de estas en la actividad política. Ecuador se ha sumado a Colombia y México que son los países que presentan las evidencias más ilustrativas en este aspecto. La reciente denuncia hecha por la fiscal general en el caso denominado Metástasis -que sin duda fue uno de los disparadores de los actos violentos del 9 de enero- demuestra las conexiones entre jefes de la delincuencia y políticos ecuatorianos. Además de la penetración en la economía, las mafias buscan controlar o por lo menos incidir en la política, y lo están logrando. La posibilidad de una narcodemocracia, como se la ha denominado, es en realidad la sustitución de la democracia por un régimen ajeno a sus principios básicos. La toma de decisiones en todos los niveles de gobierno pasa a estar determinada por los intereses de esos grupos y los procesos electorales pierden los adjetivos que los califican (libres, equitativos, efectivos, frecuentes).
La relación entre las funciones o poderes del Estado, que debe asegurar la separación, la autonomía, el equilibrio y el control mutuo, se ve alterada por la presencia de un actor que penetra en cada una de ellas y que consigue ponerlas a su servicio. En Ecuador ya existen evidencias y denuncias de la presencia de los grupos delincuenciales en cada uno de esos espacios, en los que ya se han identificado a jueces, fiscales, asambleístas, autoridades de elección popular y funcionarios públicos que trabajan para ellos. La investigación sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, quien fue una de las personas que con mayor decisión investigó y denunció esa penetración, se orienta en ese sentido (en el momento de escribir este artículo se divulgó la noticia del asesinato del juez que investigaba uno de los casos de corrupción y de asesinato en el que están involucrados políticos y empresarios).
Lo señalado en los párrafos anteriores es solamente una muestra de los efectos de la incidencia de los grupos delincuenciales en los aspectos que constituyen los puntales de la democracia. La represión e incluso la declaración de guerra, que es lo que ha hecho hasta el momento el gobierno ecuatoriano, puede ser necesaria, pero es insuficiente cuando se convierte en la única respuesta. Las experiencias de Colombia, México y El Salvador demuestran que ni siquiera es la más adecuada para acabar con la violencia ya que coloca el problema en un plano en que los Estados están sujetos a limitaciones que no tienen los grupos delincuenciales. Mientras tanto, la democracia se erosiona en sus componentes fundamentales.
En conclusión, en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la democracia es necesario ampliar la perspectiva para considerar la interacción que se produce entre los factores internos y los externos. Como se observa en el caso concreto de Ecuador y otros países latinoamericanos que están afectados por las actividades narcodelincuenciales, es preciso comprender que éstas dejan de actuar desde afuera del régimen democrático (como lo hacen las catástrofes naturales e incluso la pobreza y la desigualdad), para actuar desde adentro. El socavamiento que logran esos grupos es en el momento actual el enemigo principal de las democracias.
Publicado en la revista Voz y Voto. Enero de 2024
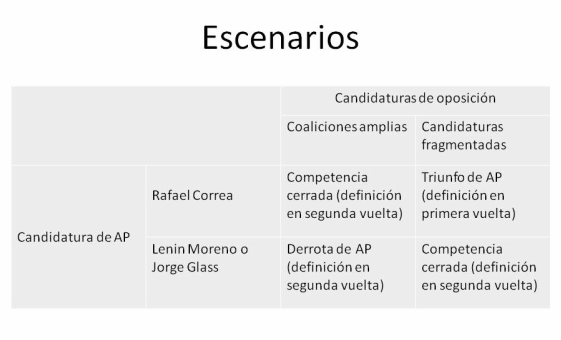
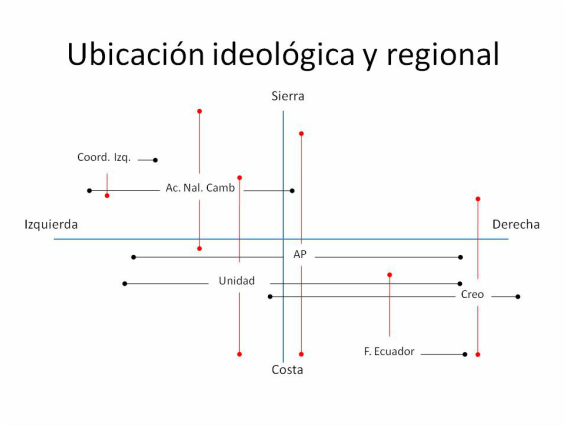

 Canal RSS
Canal RSS
